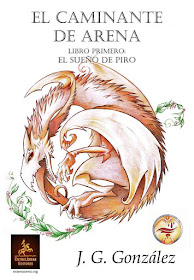El cartel de la posada del Colgado de Gallera era justo eso: una pintura
de un hombre colgado con los brazos atados a la espalda y la cabeza
doblada en un ángulo enfermizo. La lluvia, que caía ya sin trabas,
rozaba a Temple a ráfagas. El manto le colgaba pesado y frío de los
hombros. Oyó las olas que rodaban hasta los pilotes que quedaban a solo
unas calles de distancia mientras la bahía resplandecía a lo lejos como
una extensión de la lluvia.
Las nubes todavía conservaban algo de la luz del día, pero la oscuridad cubría todo lo que estuviera a un simple tiro de piedra. La tarde se estaba convirtiendo en una noche que helaba los huesos y entumecía el espíritu. Temple estaba deseando deslizarse en su sitio habitual, a muy poca distancia de la enorme chimenea de la posada. También esperaba que Corinn se pasara por allí para poder preguntarle por las Lunas Sombrías y ese asunto de la profecía… aunque hacía casi una semana que no la veía y, a decir verdad, le preocupaba no saber si la volvería a ver. Había llegado él solo a unas cuantas conclusiones. Eso del «regreso» apestaba al culto que veneraba a Kellanved, el hombre que, junto con su compañero, Danzante, había fundado y levantado el Imperio. Los dos llevaban años desaparecidos. Algunos los creían muertos a los dos, otros decían que se habían desvanecido en una especie de encierro taumatúrgico.
Enfrente del Colgado, al otro lado del empedrado húmedo, se encorvaba el muro bajo de piedra de lo que se decía era el edificio más antiguo de la ciudad. Era una casa de piedra abandonada, demasiado desvencijada como para repararla. Temple nunca le había prestado demasiada atención, salvo que el cuento del viejo Rengel le recordó otra superstición local: la que decía que esa casa era anterior a la ciudad y que sus paredes en ruinas y sus habitaciones abandonadas siempre habían estado embrujadas.
Según los rumores, había sido allí donde Kellanved y Danzante, junto con otros que incluían a Dassem y la actual regente, Torva, habían vivido y tramado todo lo que siguió. Al mirarla en ese momento, una noche oscura y húmeda, con los miembros negros de los árboles muertos perfilados a su alrededor y los terrenos desnudos con aspecto de túmulos, sí que le pareció siniestra. Los vecinos preferían fingir que la casa no existía pero siempre que tenían que hacer referencia a ella, la llamaban la Casa de Muerte. Personalmente, Temple no podía creer que cualquier persona en su sano juicio hubiera podido vivir allí, lo que significaba que Kellanved y Danzante bien podrían haber mirado por sus ventanas rotas en otro tiempo. Se encogió de hombros y se dio la vuelta. Seguro que estaba embrujada. Para él, el Imperio entero estaba embrujado, en un sentido u otro.
Las nubes todavía conservaban algo de la luz del día, pero la oscuridad cubría todo lo que estuviera a un simple tiro de piedra. La tarde se estaba convirtiendo en una noche que helaba los huesos y entumecía el espíritu. Temple estaba deseando deslizarse en su sitio habitual, a muy poca distancia de la enorme chimenea de la posada. También esperaba que Corinn se pasara por allí para poder preguntarle por las Lunas Sombrías y ese asunto de la profecía… aunque hacía casi una semana que no la veía y, a decir verdad, le preocupaba no saber si la volvería a ver. Había llegado él solo a unas cuantas conclusiones. Eso del «regreso» apestaba al culto que veneraba a Kellanved, el hombre que, junto con su compañero, Danzante, había fundado y levantado el Imperio. Los dos llevaban años desaparecidos. Algunos los creían muertos a los dos, otros decían que se habían desvanecido en una especie de encierro taumatúrgico.
Enfrente del Colgado, al otro lado del empedrado húmedo, se encorvaba el muro bajo de piedra de lo que se decía era el edificio más antiguo de la ciudad. Era una casa de piedra abandonada, demasiado desvencijada como para repararla. Temple nunca le había prestado demasiada atención, salvo que el cuento del viejo Rengel le recordó otra superstición local: la que decía que esa casa era anterior a la ciudad y que sus paredes en ruinas y sus habitaciones abandonadas siempre habían estado embrujadas.
Según los rumores, había sido allí donde Kellanved y Danzante, junto con otros que incluían a Dassem y la actual regente, Torva, habían vivido y tramado todo lo que siguió. Al mirarla en ese momento, una noche oscura y húmeda, con los miembros negros de los árboles muertos perfilados a su alrededor y los terrenos desnudos con aspecto de túmulos, sí que le pareció siniestra. Los vecinos preferían fingir que la casa no existía pero siempre que tenían que hacer referencia a ella, la llamaban la Casa de Muerte. Personalmente, Temple no podía creer que cualquier persona en su sano juicio hubiera podido vivir allí, lo que significaba que Kellanved y Danzante bien podrían haber mirado por sus ventanas rotas en otro tiempo. Se encogió de hombros y se dio la vuelta. Seguro que estaba embrujada. Para él, el Imperio entero estaba embrujado, en un sentido u otro.
La noche de los cuchillos, Ian C. Esslemont